Para poder responder en algo a esta pregunta, qué menos que buscar en un diccionario de garantías el significado de la palabra educar. Se trata de un término proveniente del latín, ex ducere, que significa encaminar. Sería pues, algo así como poner en camino o dar a quien aprende los medios para abrirse al mundo, encauzando el pleno desarrollo de sus potencialidades.
 La tarea de educar no consiste en un modo único de transmitir, sino que está sujeto a la cultura propia del lugar, a los ritos y costumbres propios de cada sitio, así como a la época en la que a cada quien le toque vivir. Obvia decir que no se educa del mismo modo en Madrid que en Taiwán, ni tampoco la idea de educación es la misma en la Europa de hoy en día, a la que hubiera antes de la revolución industrial o en épocas precedentes.
La tarea de educar no consiste en un modo único de transmitir, sino que está sujeto a la cultura propia del lugar, a los ritos y costumbres propios de cada sitio, así como a la época en la que a cada quien le toque vivir. Obvia decir que no se educa del mismo modo en Madrid que en Taiwán, ni tampoco la idea de educación es la misma en la Europa de hoy en día, a la que hubiera antes de la revolución industrial o en épocas precedentes.
Entiendo que el ejercicio de educar requiere, al menos, de dos aspectos complementarios: la crianza y la orientación. La crianza, tan vinculada a la función maternal, consiste en la práctica de los cuidados en la primera infancia sobre todo, en donde se generan los vínculos fundantes, así como las experiencias de sostenimiento y seguridad, o sus contrarios, en el bebé.
La orientación, haciendo una alegoría náutica, es una suerte de procurar en el hijo o la hija un GPS interno, más o menos afinado, que le ayude a orientarse en su devenir vital. Es una tarea que históricamente, se le ha atribuido más al padre que a la madre, y es por ello que ha sido designado esta labor como la función paterna. Se denomina función porque es un hacer que funciona y no está necesariamente vinculada al padre como tal, más allá de que la cultura le haya atribuido ese papel, sino al propio ejercicio de acompañamiento, escucha, ejemplo y control, tan necesarios sobre todo una vez el niño o la niña salen del manto protector de mama y se sumergen en el mundo de sus iguales y, en general, en esos otros mundos no-maternos.
Estas dos funciones, la materna y la paterna, hoy en día están en crisis. Están manga por hombro. La escuela y la guardería son las encargadas de criar a los más pequeños y las tabletas (las de chocolate no, las otras) y los juegos on-line, de (des)orientar a quienes van creciendo con las miradas hipnotizadas en las pantallas, en lugar de tenerlas absortas fuera de ellas.
Es cierto que la nostalgia por tiempos supuestamente mejores (y habría que ver en qué medida lo fueron, si es que lo fueron) no ayuda a avanzar hacia la creación de nuevas soluciones futuras. Es cierto, también, que no es realista negar el avance de la tecnología, con todos sus artilugios y gadget. Aunque es igualmente cierto que resulta preferible abrir la mirada y hacernos algo conscientes al hecho del inmenso espacio que dicha tecno-ociosidad ocupa en nuestros hogares, arrebatando el lugar al dialogo y, porque no, al aburrimiento; sentimiento éste tan noble como denostado en nuestros tiempos. Noble e inquietante, porque te enfrenta a la necesidad de inventar algo para salir del impasse y, por lo tanto, poner en juego el deseo. Abrirnos a la pregunta e ir inventando. Creando, respuestas. Ser así creadores inquietos y no sólo (que también) meros consumidores.

 ¿Qué es dialogar? Enseguida viene a nuestra mente un supuesto sinónimo: hablar.
¿Qué es dialogar? Enseguida viene a nuestra mente un supuesto sinónimo: hablar.
 Saludos a todas las personas que nos seguís en este blog.
Saludos a todas las personas que nos seguís en este blog.
 Ya a principios del siglo pasado, el que fuera padre del psicoanálisis Sigmund Freud habló de su “su majestad el rey” en referencia al bebé, con idea de dar cuenta de que una madre siempre (o casi siempre) se desvive por su infante, le da hasta lo que no tiene y aquel o aquella, cómo no, aprende a pedir y exigir lo que necesita, con el llanto, la rabieta, dando pena, etc. El bebé está, diremos, sujeto al principio del placer o dicho de modo más sencillo, desea satisfacer sus necesidades a costa de todo.
Ya a principios del siglo pasado, el que fuera padre del psicoanálisis Sigmund Freud habló de su “su majestad el rey” en referencia al bebé, con idea de dar cuenta de que una madre siempre (o casi siempre) se desvive por su infante, le da hasta lo que no tiene y aquel o aquella, cómo no, aprende a pedir y exigir lo que necesita, con el llanto, la rabieta, dando pena, etc. El bebé está, diremos, sujeto al principio del placer o dicho de modo más sencillo, desea satisfacer sus necesidades a costa de todo.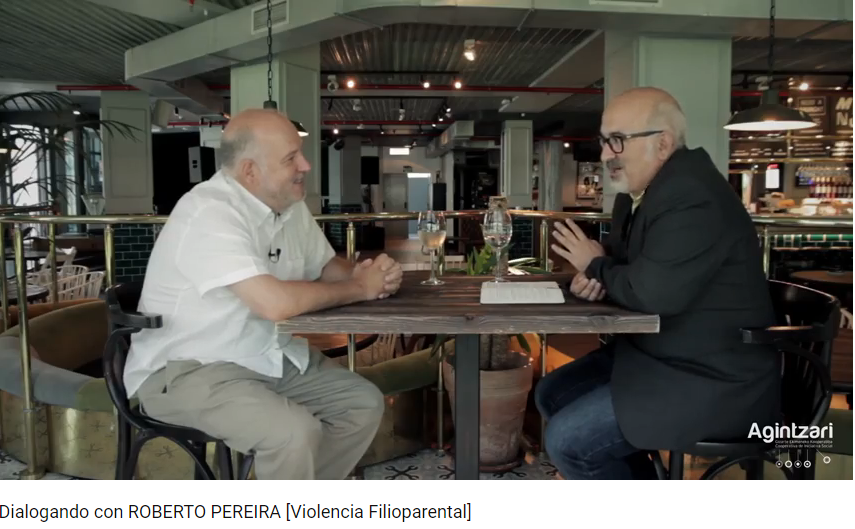 Saludos a quienes nos seguís en este blog.
Saludos a quienes nos seguís en este blog.

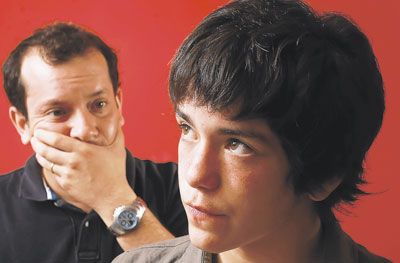 No hace mucho he leído un libro donde un hijo reconstruye amorosa y pacientemente la figura de su padre. La obra está llena de trazos de la vida de ambos. Y me quedo con uno que tan bien recoge el buen hacer de un buen educador, sobre cómo nos enfrentamos a la sexualidad de nuestros hijos. Dice:
No hace mucho he leído un libro donde un hijo reconstruye amorosa y pacientemente la figura de su padre. La obra está llena de trazos de la vida de ambos. Y me quedo con uno que tan bien recoge el buen hacer de un buen educador, sobre cómo nos enfrentamos a la sexualidad de nuestros hijos. Dice: